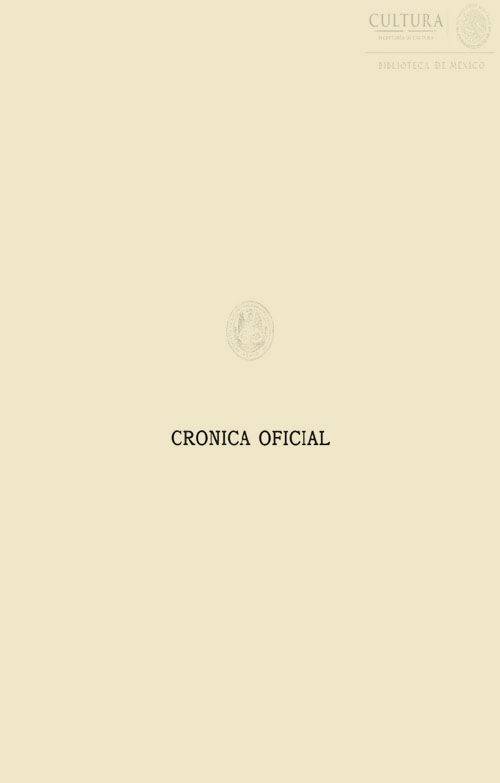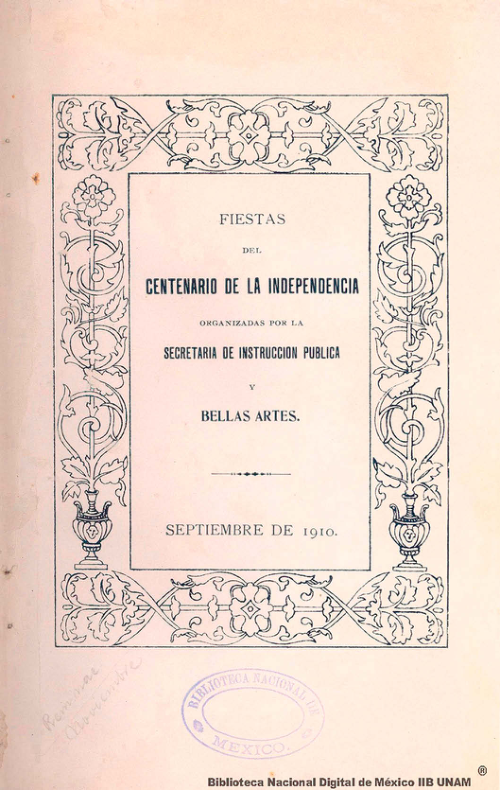La memoria de los abuelos
La memoria de los abuelos
Elvira Pruneda Gallegos
Restauradora de papel, Centro INAH-Morelos.
En el México antiguo el conocimiento estaba reservado a los sacerdotes. Ellos eran los conocedores de la tinta negra y roja, los que entendían los libros pintados, donde se escribían genealogías, se encontraban predicciones, las historias de los dioses, la cuenta de los años, los ciclos agrícolas. El privilegio de la interpretación de los signos era sólo de unos cuantos.
Su sabiduría les permitía predecir los años de bonanza ligados con los tiempos de sequía y hambruna. Al mirar al cielo, u observar la tierra, encontraban explicaciones y guiaban al pueblo en lo pertinente. Esas historias se inscribían en la memoria. En los barrios o calpulli eran los ancianos los que tenían la opinión más acertada en muchos asuntos de la vida cotidiana.
En el libro Cuerpo humano e ideología: Las concepciones de los antiguos nahuas, de Alfredo López Austin (2012: vol. I, pp. 268-277), encontré la descripción de los hombres y las mujeres en sus diferentes etapas a partir de un minucioso estudio de los códices (Matritense, el Florentino y los Primeros Memoriales). En una parte de esos textos se plantea la dualidad de lo digno de admiración y de lo reprobable. Aprendí que la vida se asemeja al ascenso o descenso de una pirámide. En el primer peldaño se encuentra la etapa más tiernita, es el recién nacido. Sigue después el otro, cuando el niño se vale por sí mismo. Continuamos subiendo y tenemos al joven, al varón maduro. Luego viene el declive con el hombre de edad avanzada, hasta llegar al viejo, a los venerables ancianos.
Me sorprendió la manera en que López Austin rescata y hace el recuento del viaje de regreso a la semilla de donde venimos. Con los ancestros, se remonta al más lejano de ellos, al tatarabuelo, al que el autor describe como un ser temblador, engullidor, como alguien que llegó a la abundancia y que es el fundamento, el inicio: es el ser del origen, el procurador de la mazorca, la primera simiente. Sin faltar la eterna dualidad mesoamericana, presenta también al mal tatarabuelo, al anciano que es sucio, al ruin, al que inicia el daño y la miseria.
En el siguiente peldaño coloca la figura del bisabuelo. Lo pone en una balanza como dueño de la tinta negra, como símbolo del que conoce la tradición, de cómo obtiene la fama, un nombre. Al llenarse de recuerdos, es como un libro, como una pintura. Es recordador, renombrado; está erguido, establece el patrón a seguir, la mesura de las cosas. Al mal bisabuelo lo coloca en un rincón, en un muro lleno de oscuridad. Toma también en cuenta que son viejos, ya no saben nada, por segunda vez son niños.
En el descenso llegamos al hombre viejo, al abuelo. Es canoso, de cabeza blanca y dura. Es el que viene de lo remoto, el dueño de consejos, de trabajos realizados; puede estar lleno de fama, de honra, con el poder de amonestar. Como metáfora, contaba con el agua fría y las ortigas, instruía con lo duro, con lo espinoso de la vida. Poseía las palabras para abrir a la gente ojos y oídos. Era un instructor; relataba lo antiguo.
En otra imagen extraordinaria, el abuelo es quien tiene la capacidad de poner a la gente frente al espejo, al espejo perforado de ambos lados. Con ello permite contemplar cabalmente al mundo. Para iluminarse sostenía en su mano una gruesa tea que no humeaba. Gracias a todas esas cualidades, este ancestro podía gobernar, disponer, arreglar. Su contraparte era un personaje en el que se depositaba lo malvado, el falsificador, el mentiroso, el borracho, el ladrón. Era un viejo infantil, caduco, arrugado, fanfarrón, vil, estúpido. Mentía y falseaba, era negligente. En vano había anochecido, en vano se había puesto el sol en su cabeza.
Nunca imaginé acercarme a la inmensa crónica de la Historia de las cosas de la Nueva España, redactada y compilada por fray Bernardino de Sahagún y sus informantes. Alfredo López Austin, al desmenuzar la vida de los señores de antes, de manera minuciosa y amorosa, me invitó a entrar en una historia personal cercana y distante a la vez.
Y de improviso, un bisabuelo...
Cuando yo comenzaba a encanecer hace una quincena de años, me llegó un bisabuelo de regalo. Inesperadamente se apoderó de un gran espacio en mi vida y pude conocerlo gracias al color sepia con el que escribió. No he encontrado la tinta negra ni la roja de la sabiduría ni lo tomo como tal, pero sí ha sido un buen sembrador de dudas para poder entenderlo.
Se llamaba Leopoldo Batres y murió en 1926 a los 74 años. Cuando contaba 71, se había quedado solo en su casa. Su esposa, su hijo varón y otra extraordinaria mujer, su acompañante francesa, se le habían adelantado en el viaje. Sólo le quedaba su hija Lolita, la “Bicha”, casada y con cinco hijos; uno de ellos, su nieto mayor… mi padre.
Con muchos kilos de experiencia y de peso, quedó fulminado después de una gran comilona el 8 de diciembre de ese año. Sus amigas “las Conchitas”, madre e hija, lo invitaron al día que festejaban en grande. Don Leopoldo llegó, convivió y gozó. Al anochecer, regresó a la soledad de su casa y su corazón dijo: “¡ya!” Al instante quedó listo para entrar en una tumba amplia, mandada construir bajo su dirección desde tiempo atrás. Le gustaban tanto los sepulcros oaxaqueños de Mitla que se mandó hacer en el Panteón Español uno a su medida, para poder descansar con holgura.
Su hija le lloró. Lloró y decidió, para seguir con su recuerdo, desaparecer el dolor y se fue... nada menos que seis meses a París con su hijo menor y una sirvienta. Las maneras de niña rica no se le olvidaban. Dolores Batres fue mi abuela, durante años la sentí lejana. Fue distante y nerviosa, para nada sembradora de semillas. Vivía entre los recuerdos de su casa y de los paseos constantes. Soñaba siempre con ganar la lotería para seguir viajando. “Tostoneó” cuantos cuadros y objetos de valor tenía para hacerlo. Nunca me habló de su padre o yo no le puse atención, pero una de sus hijas, mi tía Dolores, recibió todos los recuerdos de lo que le contaba su madre. Además fue quien recogió y preservó la otra memoria, la escrita y fotográfica que había dejado su abuelo. Así lo he podido conocer.
Esa hija acompañó a su madre en sus andanzas, a cambio de su soltería. Ella, mi tía, noche a noche se refugiaba en el pasado. Leía y releía los papeles de su ancestro Leopoldo hasta aprenderlos de memoria. Yo no sabía nada de esa afición.

De casualidad me enteré de la existencia de los escritos de Leopoldo Batres, conocido como el arqueólogo del porfiriato. Me interesó el asunto y le pregunté a la tía si me podía enseñar lo que él había escrito sobre Xochicalco. Aceptó prestarme sus queridos papeles. Feliz se dispuso a compartir esos textos. Los años que tenía encima y los apuros hicieron que ese día los papeles de Xochicalco fueran olvidados en un coche de alquiler, como se le decía antes a los taxis. Quedé azorada con la noticia y compartí su angustia, pero con esa pérdida comenzó una intensa relación. Poco a poco me fue dando viejos recortes de periódicos, documentos de familia de siglos anteriores y algunas fotos. Me invitó entonces a navegar en el caudal de sus recuerdos y comencé el crucero.
Me puso a prueba sin decirme nada. Le anuncié la intención de hacer una exposición sobre Leopoldo Batres con lo que me había prestado. En ese año sumaba cuatro veintenas de vida. Una encima de otra se acumulaban para llegar a sus 80. En su cumpleaños me citó en su casa. Sobre su cama había dispuesto varias carpetas de cartón, que contenían papeles y más papeles, con el escudo nacional y el nombre de Inspección de Monumentos Arqueológicos y, por supuesto, el nombre del inspector: Leopoldo Batres. Una caja enorme guardaba fotografías. Ese día heredé en cuerpo y alma al bisabuelo y, como el “Pípila”, aquel que cargó con la lápida encima, me sentí abrumada.
Después de unos días, transformé la lápida en un regalo de vida. Con ansiedad me dispuse a conocer los dimes y diretes de su larga historia. Llamé a los amigos arqueólogos e historiadores para que me guiaran y comencé a reconocer la historia antigua de mi país. Supe entonces que no sabía ni entendía nada de ella. Con entusiasmo, empecé a leer en los documentos arrugados, frágiles y enlodados. Comencé a lavar y prensar algunas de las hojas manchadas, para preservarlas de mejor manera. Mi oficio es conservar papel, por eso me atreví hacerlo.
Comencé con el álbum de recortes de periódicos que él coleccionó. Era un libro grande, pesado, enorme como el mismo Batres. Lo formó durante más de 40 años, desde 1882 hasta dos días antes de su muerte en 1926. Despegué uno a uno. Ya restaurados, formé tres tomos de lejanas noticias para revisarlas de mejor manera. Leí las crónicas de sus descubrimientos arqueológicos, de sus hazañas como ingeniero militar al transportar enormes esculturas. Percibí que varias de sus acciones provocaban pleitos interminables. Me apasionó su buena pluma, su responsabilidad, y me divertía enormemente con su sentido del humor.
Al ver las fotografías de su juventud y los cuadros de sus ancestros, fui reconociendo rasgos y aficiones familiares. Mi vida tomó como propósito enterarme de la etapa cuando recibió el aplauso del régimen que lo cobijó por tanto tiempo (1884-1911). Me integré a las voces de otros personajes que formaban la pléyade que trabajaba en el Museo Nacional; ellos también buscaban asentar de una manera congruente los estudios del pasado. Dentro de mi enorme ignorancia, al principio la crítica en su contra me molestaba y con ello me percaté que emocionalmente ya estaba ligada al bisabuelo.
Para dar a conocer lo encontrado, lo mostramos a la mirada pública en el Museo Cuauhnáhuac, en 1999, en una exposición titulada “Los Archivos de Piedra. Leopoldo Batres 1852-1926”, en la que se desplegaban sus orígenes y algunos de sus trabajos. Mediante sus testimonios intentamos hacer un recorrido por algunas de las zonas arqueológicas de la república mexicana: Xochicalco, Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, Mitla, Monte Albán, Teotihuacan, persiguiendo sus pasos.
Con la exposición me acerqué a un bisabuelo como lo describían los antiguos: lleno de fama, de honra, que poseía amonestaciones. En contraparte, también fácilmente se llenaba de vanidad, de autocomplacencia. Durante mucho tiempo, en la historia oficial posrevolucionaria de la arqueología de México fue colocado, como al mal bisabuelo, en un rincón, en un muro de oscuridad.
Recuerdo a los antiguos de nuevo y reflexiono con lo que se decía del buen abuelo: que tenía agua fría y ortigas, palabras que abrían los ojos y los oídos a la gente. El bisabuelo Batres, aparte de las ortigas y el agua fría con las que amonestó de manera militar a sus colaboradores, contaba con otro elemento: “la dinamita” de su lengua. Con ella producía estallidos en lo que proponía o aseveraba. Con esa mezcla abrió mi percepción; puedo decir que ha sido mi instructor.
Al leer sus relatos sobre lo antiguo me siento adherida a la imagen que presentaba al abuelo como un conocedor de lo escrito, como un ser que era capaz de poner a la gente el espejo perforado de ambos lados, permitiéndole contemplar cabalmente al mundo, uno tan enorme, que me propuse estudiar una maestría en historia para comenzar a aprender.
Escribir me gusta, pero el miedo de conocer tanto al personaje y sentirme depositaria de esa memoria personal me ha cohibido para no publicar. La liga con el bisabuelo, con lo emotivo, es una ventaja dual, me interesa y lo conozco, pero tengo que ubicarme, concretar y meter el sentimiento, la sensiblería, al congelador.
Quiero traspasar la superficie líquida del mercurio de un espejo en donde he estado metida. En un artículo de Antonio García de León encontré que: “el placer que nos produce el que nos cuenten historias es algo muy diferente de la simple diversión, es un ’efecto de vida’, que alimenta la imaginación y la utopía, la nostalgia y la ilusión: ingredientes últimos de la magia, la tristeza, la risa, de todo lo que nos distingue como seres humanos” (1996: pp. 157-169).
Para escribir una semblanza de la vida de Batres debo de incluir además de su voz, los ecos, las referencias, los marcos teóricos que lo impulsaban a decir y a actuar como lo hizo. No es lo mismo hablar de él que referirme a su espacio político, social, económico; eso he intentado sin concluir, todavía, su enorme historia.
Material de apoyo
López Austin, Alfredo, Cuerpo humano e ideología: Las concepciones de los antiguos nahuas, vols. I-II,, México, iia-unam (serie Antropológica, 39, Etnología / Historia), 2012.
García de León, Antonio, “Atrás del espejo de la historia”, en Historia y testimonios orales, Cuauhtémoc Velasco Ávila (coord.), México, inah (Colección Divulgación), 1996, pp. 157-169.