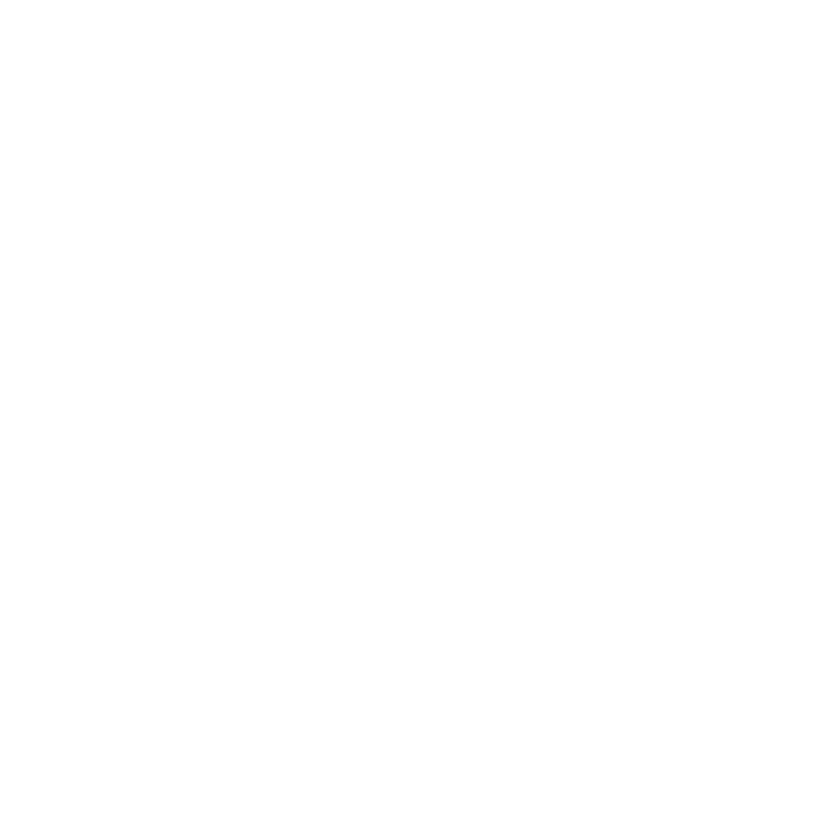
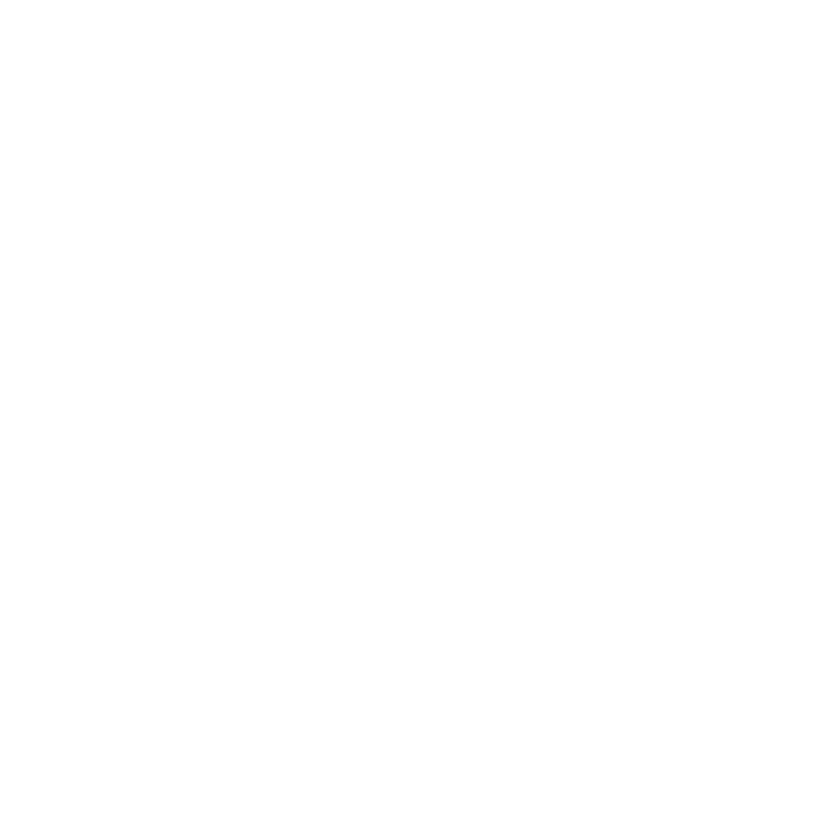

Acerca de: Dos monjes (Juan Bustillo Oro, 1934), El cambio (Alfredo Joskowicz, 1975) y El año de la peste (Felipe Cazals, 1979)
Pedro Paunero*
La vita fugge e no s’arresta un hora Petrarca, In morte

El año de la peste.
Introducción: la metáfora transparente y la metáfora elusiva en el subgénero del ecoterror
La escena de un cigarrillo encendido, arrojado hacia el agua desde la borda de una embarcación que surca la Laguna Negra, en cuyo fondo el monstruo mira hacia arriba, a ese elemento intruso y, a la vez, contaminante —un plano subacuático legendario—, en El monstruo de la Laguna Negra (Creature from the Black Lagoon, Jack Arnold, 1954) se ha querido ver como una metáfora proteica del sentimiento ecologista en una película que no hacía sino explotar el miedo atávico a lo que subyace en las profundidades oscuras de la naturaleza.
Este mismo miedo, recubierto de maravilla y finalizado en lucro, en explotación animal, vertebra la trama de King Kong (Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, 1933), antecedente del subgénero del “ecoterror”, un tipo de películas en donde, por alguna causa, más o menos explicada, la naturaleza se rebela contra el ser humano. Las intenciones de los animales asesinos son claras en Ranas (Frogs, George McCowan, 1972), como un ataque frontal a la contaminación por pesticidas, a la vez que encaran la decadencia familiar, encarnada en el aferrado patriarca Jason Crockett (Ray Milland), que se niega a aceptar el cambio de roles (humano-animal) por el control de los pantanos.
Una metáfora igualmente traslúcida se localiza en Largo fin de semana (aka. Sangriento fin de semana, Long Weekend, Colin Eggleston, 1978), cinta ozploitation que traslapa la caída psicológica de sus protagonistas, Peter (John Hargreaves) y Marcia (Briony Behets), al punto del divorcio, con puntuales agresiones a animales por parte del matrimonio (un huevo fecundado estrellado contra un árbol, la defensa de un ave, los disparos a un dugongo que se niega a morir y cuyos atormentadores lamentos suenan como los de un bebé humano), pero permanece como alegoría elusiva en el ataque, jamás explicado, de las aves que caen y cubren la campirana Bahía Bay, en la mítica Los pájaros (The Birds, 1963), de Alfred Hitchcock, que evita, como expresa con ironía Marcia en la citada Largo fin de semana, un “burdo simbolismo” al suponer, por parte de Peter, que la destrucción del huevo que hiciera Marcia se correspondería con el aborto que se practicara tiempo antes. Las aves de Hitchcock, por tanto, materializan un terror arcaico, más oscuro, por carecer de intención, de racionalidad, en un ejemplo lateral, absolutamente original, de “ecoterror” temprano.
Varios textos aristotélicos contienen el término “therion” —en referencia a la bestia, al ser vivo animal— de forma tanto literal como metafórica. El Zoon politykón, es decir, el “animal (hombre) político” que habita las póleis, se opone al solitario que “o se vuelve una bestia o un dios” por el hecho de alejarse del resto de sus congéneres. La floresta, entonces, se revela albergue de dioses límites (Pan y lo pánico), puertas al mundo feérico (un círculo de piedra), aberturas al nivel de lo ctónico (la serpiente Pitón), o revelación y manifestación fugaz, momentánea, de lo numinoso (la dama del lago) como personificación de la naturaleza.
El camino a la theosis —unión con Dios— conlleva una práctica que los padres del desierto denominaron hesicasmo, o el alcance de la paz interior, condición indispensable para la unión de lo humano con la creación. La erección de un monasterio en una zona rural se comprende, por tanto, como un desarraigo de lo urbano y un encuentro feliz con la naturaleza, culminando en la segunda parte de la frase del estagirita: el solitario deviene en Dios. Una vez desacreditada la naturaleza, por acción del positivismo comtiano, nos queda la ciencia de la ecología y el ecologismo, este último como reducto de un nuevo espiritualismo, cuyo sostén es el actual neopaganismo naturalista.
En el análisis de estas tres películas pasaremos de la condición prístina del marco rural, implícito, donde se sitúa el monasterio en el cual se desarrolla el melodrama de Dos monjes (Juan Bustillo Oro, 1934), con su triángulo amoroso capaz de alterar su paz intrínseca, a la zona transicional que representa la contaminación del pequeño paraíso de El cambio (Alfredo Joskowicz, 1975), y del despertar a la conciencia de sus protagonistas, al triunfo, casi total, de la muerte en El año de la peste (Felipe Cazals, 1979) como victoria última de la naturaleza.
Lo bucólico perturbado en Dos monjes
En términos católicos un “desierto” designa, por sinonimia, el acto de desarraigo social de un religioso que se aleja o separa, ya sea en solitario —en este caso un eremita— o en grupo —un monje que, en conjunto, conformará un monasterio—, del mundo, de sus tentaciones y de sus distracciones para vivir en armonía con sus hermanos de orden en la contemplación de la obra de Dios. Así, el nombre otorgado al capitalino Desierto de los Leones, con su convento característico, enclavado en un bosque (no en un desierto literalmente hablando), apartado de la ciudad, cobra súbito y esclarecedor significado, ya que, en un principio, la palabra “monje” (del griego monos o uno) designaba al ermitaño solitario autoexiliado al desierto que, a imitación de Cristo, quien pasara “cuarenta días y cuarenta noches” en retiro espiritual, se separa del tiempo y del espacio de aquello que consigna a “lo social”, a saber, todas las manifestaciones inherentes al pueblo o la ciudad, terreno fértil para el bullicio, que desviarían su concentración necesaria para el cumplimiento de las tareas cotidianas (la regla), entre éstas la de la mortificación de la carne y la contemplación, ideadas para la consumación de su misión espiritual. La típica localización apartada de los monasterios —en pasajes bucólicos, cuyo enclave es el citado desierto, los montes o los bosques— revela, de esta manera, su propósito de alejamiento de aquello que corrompe y perturba al espíritu. La naturaleza protege —a la vez que separa— al monje del resto de la humanidad.
El género gótico incluye, como cualidad sine qua non, a los espacios abiertos como marco de sus atormentadas historias. Sus castillos, mansiones decadentes y monasterios son enclaves centrales de ese espacio natural, ya sea fértil —como el bosque frío y montañoso que envuelve el “Monasterio del silencio” de la película El fantasma del convento (Fernando de Fuentes, 1934), con su cohorte de fantasmas— o pútrido —como el pantano que rodea la mansión familiar del cuento La caída de la Casa de Usher, de Edgar Allan Poe—, en paralelismo a la “putrefacción” del apellido Usher y la caída, literal como metafórica, de su “casa”.
Juan Bustillo Oro estaba plenamente consciente de la marcada influencia que los directores alemanes del movimiento expresionista habían ejercido sobre la producción de Dos monjes, donde los religiosos aparecen empequeñecidos, oprimidos y ensombrecidos por los colosales muros y los ominosos pasillos de su monasterio. La historia, ya anticuada en el momento de su estreno —el modélico triángulo amoroso latinoamericano, tan del gusto de la futura telenovela—, es trascendida por su singular y poderosa puesta en escena.


Su belleza plástica, igualmente, logra romper el corsé de las actuaciones amaneradas, volviéndose en presencia casi personal, en auténtico personaje. La cámara se libera en maravillosos planos secuencia, moviéndose desde una estancia, saliendo por la ventana y deteniéndose a medio camino de la ventana de enfrente, o muestra estática, a través de planos holandeses, la psique de los protagonistas.
Javier (Carlos Villatoro), un músico tuberculoso, ama a Ana (Magda Haller), mientras la madre de Javier, Gertrudis (Emma Roldán), que retiene un funesto secreto que versa sobre esta relación, vela por su salud. El ventanal sobre el cual Javier crea sus sentimentales composiciones —que recuerda a aquellos donde el vampiro de Max Schreck, en Nosferatu (Friedrich W. Murnau, 1922), se asoma todo garras y colmillos, da sobre la calle y tiene, enfrente, a la funesta casa de donde Ana saliera un día para no volver y cuyas siluetas se mueven, violentamente, como sombras bajo los cortinajes. La reja de hierro que la cubre es alta, pesada y ominosa. El amorío se desarrolla en las calles aledañas a la casa de Javier, bajo los árboles y la luz de las farolas, entre columnatas y macetas; las flores en los jarrones simbolizan la transición de la enfermedad, de su languidez a la lozanía recuperada y la primavera, aspiración vital de la condición mórbida de Javier, es también deseo, y se ve, por momentos, inalcanzable.
Un día, Javier sueña con su íntimo amigo Juan (Víctor Urruchúa), que se ha ausentado dos años de la villa. Su regreso, empero, que se antojara bienaventurado, pondrá en riesgo la relación que mantiene con Ana. Los rivales terminan por exiliarse —en esa huida al exterior, ya convertida en lugar común— en el monasterio, donde se reconocerán mutuamente, y tendrá lugar un altercado físico del cual Juan —que se hace llamar Fray Servando— resulta herido cuando Javier le atiza en la cabeza con un pesado crucifijo. Así, mediante la técnica del flashback se nos irá desgranando la historia de dicho triángulo amoroso. Javier cuenta la versión de los eventos pasados que lo llevaron al monasterio al prior (Beltrán de Heredia), y Juan la suya.
El enamorado Javier, quien amara como a un hermano a Juan, descubre en una ocasión que éste ha intentado forzar sexualmente a Ana —en lo que parece una traición de su amigo—, después de que ella se ha instalado en su casa tras haber sido echada a la calle por los viejos con quienes viviera. Pero la versión de los hechos que narra Juan nos descubre que entre él y Ana ya existía un amorío, que los viajes de negocios de Juan —que ha regresado rico y con aspiraciones de retirarse en su villa de descanso— han visto interrumpido, y que enfrenta a la otrora pareja a la dolorosa situación de no revelarlo a Javier, debido a su precariedad física, al insólito grado de comprometerse Ana con él en matrimonio. Javier representa al individuo soñador, al artista, mientras Juan ejemplifica el ser práctico, emprendedor. Ambos tipos citadinos —cuyo dial de la balanza es Ana, cuya muerte accidental, por un disparo de Juan, desequilibra la relación— resolverán su destino en el seno expiatorio del monasterio.
Ecos del cuento El retorno de Abel Behenna (1893), de Bram Stoker, donde un par de amigos se ven separados por el amor de una muchacha, se cruzan aquí con una insoportable cursilería, superada por la citada técnica cinematográfica. El enclave geográfico del colosal monasterio jamás se aclara, pero lo suponemos situado —por descontado— en algún bosque sombrío, distante de cualquier foco citadino. Dos monjes, en última instancia (como con El fantasma del convento, cuyo guión escribió Bustillo Oro, y que repite el mismo argumento del triángulo amoroso, añadiendo un pacto satánico, se erige en la pieza clave del “Gótico mexicano” en el cine), cuenta la historia de una perturbación —es decir, de un acto de contaminación no sólo anímico en los dos protagonistas, sino en el espacio tiempo del orden natural, en el cual el resto de los monjes se han fundido, aunque en menor grado, a la exacerbación sexual que le ocurre a Ambrosio (Franco Nero) en El monje (Le moine, 1972), la mediocre adaptación de la arquetípica novela de Matthew Lewis (1797) que Ado Kyrou retomara de un guión no realizado de Luis Buñuel—, en el seno mismo del utópico alejamiento de lo humano, y que tiene, en la pasión erótica, a ese elemento que se interpone con la andadura religiosa y su fluir en el continuum. Esta perturbación queda mejor explicada en El fantasma del convento, donde los tres protagonistas descaradamente violan las reglas de la hospitalidad al cuchichear entre sí, espiar el ir y venir de los monjes, y hasta intentar culminar un acto de amor adúltero en la celda del monasterio que les ha brindado albergue. El género gótico es, desde el punto de partida ecologista, la historia de una novelística completa sobre la contaminación de lo prístino, de aquello en estado puro, inalterado, debida a las pasiones humanas, de cuyos oscuros resultados habría intentado alejarse desde el comienzo. El gótico, pues, nos habla de ese gran fracaso.
Así, Javier tocando en el órgano monumental (instrumento exclusivo para interpretar música religiosa) su romanza amorosa se nos presenta como en un acto sacrílego que no carece de expiación, cuando, ya enloquecido, cree ver a los monjes bajo máscaras hipócritas, acercársele amenazantes. Javier sólo puede morir tras este acto, no sin antes caer desvanecido cerca de un Juan que, suplicante, clama su perdón, arrodillado.
Un intervalo: la aparente rendición del mundo natural
Hacia los años sesenta del siglo xx, el príncipe Bernard, de los Países Bajos, por entonces primer presidente del World Wildlife Fund, expresó: “Es posible que dentro de 10 o 20 años, sea la Ecología una de las ciencias más populares, y que su denominación resulte familiar para las mismas masas que hoy ignoran el vocablo y su significado”.
La capacidad, casi profética, de su alteza serenísima para prever el hecho de que, cualquier persona, incluso sin conocimientos escolares, manejaría el término “ecología” en el futuro, resultaría asombrosa si no supiéramos que el cine y otros medios de ficción popular se encargaron de difundirlo masivamente. El “ecoterror” ofreció, antes de agotarse y autoparodiarse, hordas de criaturas furiosas contra la humanidad: ratas, abejas, tiburones, orcas, pirañas, que tenían, a la par, competencia en títulos más o menos comprometidos, como Cuando el destino nos alcance (Soylent Green, Richard Fleischer,1973), adaptación —y vulgarización—, de una novela de Harry Harrison que tomaba la tesis malthusiana para encubrirla de una trama policíaca, El síndrome de China (The China Syndrome, James Bridges, 1979), que predijo, apenas por unos días, el accidente de Three Mile Island que, a la vez, anunció la catástrofe mayor de Chernobyl, mientras Zardoz (John Boorman, 1974), con una trama inteligente, pero con una puesta en escena con características del kitsch más risible, se situaban al extremo de la temática al retratar una ecotopía que se alcanzaba a un precio social excesivo, y donde sólo un puñado de elegidos accedía a sus idílicos espacios, mientras el resto de la población languidecía tras muros energéticos invisibles que los separaban de la inmortalidad.
Los años setenta fue la gran década del ecologismo en el cine —venía a sustituir un tipo de cine emparentado, en cuanto a temática, el cine atómico—, aunado al fenómeno de los movimientos ecologistas y el hippismo: la ecología se volvió agenda política y tomó las calles.
En El cambio, tratando de escapar del ruido y la contaminación de la Ciudad de México, llegan a una playa —en realidad la de Tecolutla, en el estado de Veracruz— Alfredo (Héctor Bonilla), un fotógrafo, y Jorge (Sergio Jiménez), un pintor. Pronto, los siguen sus novias: Tania (Ofelia Medina), pareja de Alfredo, y Luisa (Sofía Joskowicz), pareja de Jorge.

Al principio, en lo que parece ser una película experimental, vemos a Alfredo y a Jorge en sus quehaceres cotidianos. Jorge, mientras recorre la ciudad en su auto, es testigo de cómo golpean a una mujer en la calle, pero no se detiene a ayudarla, luego observa las filas de obreros descansando contra un muro que separa dos inmensas carreteras, mientras que Alfredo, cámara en mano, va tomando fotografías de las zonas más desprotegidas de la ciudad, barrancas cubiertas de basura o ebrios durmiendo la mona sobre la acera. Vemos cómo un trabajo gráfico de Alfredo es rechazado en una rotativa, y el robo de la cámara de Jorge, todo, sin banda sonora, narrado tan sólo con el ruido de fondo de la ciudad, un gran acierto que, pronto, es abandonado por una forma de narrativa más convencional.
El par de amigos sale de un cine, antes de tomar la precipitada decisión de dejar la ciudad en una cantina. La charla tiene connotaciones políticas, la guerra de Vietnam, los viajes a la Luna y, en un santiamén, ya se encuentran en la playa.

Al principio toman baños desnudos en el mar, luego deambulan por el pueblo, comprando víveres para la rústica y, realmente, endeble choza que han levantado a orillas del mar, al compás de la canción idealista Basta, de Julio Estrada. Es entonces cuando descubren que una sustancia química cubre las aguas, y les ha empapado el cuerpo. La película trata el tema del empleado de alto puesto, el ingeniero Federico Alcocer del Valle (Héctor Andremar), que trabaja para la empresa contaminante —una fábrica—, cuya bandera es el conocido, y falaz, argumento de llevar progreso a una zona atrasada. Los pescadores recogen las redes con pescados muertos por los desechos, pero una fiesta preparada por la fábrica, para anunciar la construcción de la colonia de los obreros, nos pone sobre aviso que optarán por esta nueva vida —a pesar de la incipiente lucha contra los intereses capitalistas, por parte de algunos—, y por este cambio que, igualmente, afectará a Jorge y Alfredo, que ya han hecho arrebatados planes para instalarse definitivamente en el lugar con sus mujeres, e incluso tener hijos —no les importan ni el calor ni los mosquitos—, tras decidir afeitarse y cortarse el pelo dejando atrás, de una buena vez, las modas urbanas, y planeando, de paso, convocar a una arenga a los pescadores para oponerse a la fábrica.
Cuando Luisa enferma y la choza es derribada por encontrarse en el terreno donde se levantará la futura colonia obrera, los jóvenes cobran venganza arrojando los líquidos contaminantes sobre el ingeniero, en plena fiesta, subrayando la afirmación aristotélica del ser urbano político, aun yaciendo en la intemperie y lo desolado. Jorge y Alfredo, con su deseo de concienciar a los pueblerinos, seres urbanos ellos —tan capitalinos, con todo y sus buenas intenciones—, pecan de arrogancia al considerar (aunque fuese a nivel subconsciente) incapaz de tomar sus propias decisiones a la gente de la costa. Pero la corrupción y los intereses locales sólo pueden llevarlos a la muerte, quebrando así su ingenua idea de paraíso.
Triunfo de la muerte sobre las obras humanas
“… muchos, a los que si hubierais podido ver por la mañana, habríais tenido por muy sanos, almorzaban con sus parientes y compañeros y, por la noche, con los parientes que habían partido de esta vida.”
Las siete hermosas jóvenes de noble cuna que se citan a orar, muy por la mañana, en la basílica de Santa María Novella, en Florencia, en la epopeya medieval El Decamerón (1353) de Giovanni Boccaccio, se encuentran con tres jóvenes agraciados, de la misma condición, en una ciudad que ha sucumbido a la peste bubónica. La muerte se enseñorea de Florencia, encerrada entre sus inútiles murallas, que no han podido atajar la enfermedad, como reflejo del apocalipsis que sucede en toda Europa. La disipada clase social a la cual los 10 pertenecen —la creciente burguesía del siglo xiv, inmersa en los tiempos de la Guerra de los Cien Años— eterniza su comportamiento en películas como La vida fácil (Il Sorpasso, Dino Risi, 1962), o La Dolce Vita (Federico Fellini, 1960), al abandonar la ciudad, en un intento de huir de la realidad, no para reflexionar sobre la vida y su aparente fragilidad, sino para contar cuentos de temática ligera que, no obstante, contienen una profundidad soterrada que desvela los devenires de su propio tiempo, y los trasciende. Los jóvenes arriban a una quinta, en cuyos bellos jardines la vida continuará, a lo largo de 10 jornadas y 100 historias, entre intervalos dedicados a festines, cantos y poemas, en dulce olvido de la catástrofe.
El año de la peste nacionalizaba, actualizaba y diluía, en un guión escrito por Gabriel García Marqués, la obra de Daniel Defoe, Diario del año de la peste (1722), situada durante el periodo de la Gran peste de Londres, de 1665.
El doctor Pedro Sierra Genovés (Alejandro Parodi) es el primero en percatarse de la atípica alta incidencia de casos de neumonía que saturan los hospitales, y decide poner en sobreaviso a su superior, el doctor Mario Zermeño (Ignacio Retes), quien lo considera una exageración. Después de una junta médica, en la cual se repasan las pandemias del pasado, se concluye que no es definitivo el número creciente de hospitalizados —más de 50— o, en todo caso, se pretende evitar el pánico.
El doctor Sierra, eminente profesional y, en apariencia, felizmente casado, mantiene un romance con su desacomplejada asistente Eva Aponte (Rebeca Silva), quien, en sus propias palabras, ha “hecho de todo, incluso de prostituta”, y que atribuye la epidemia a la “mortandad natural de quince millones de habitantes hacinados”, por lo que no tiene empacho en espetarle a su preocupado amante: “sólo a ti se te ha ocurrido contabilizar y ponerle un nombre”, a pesar de ser ella misma autora de una tesis sobre las epidemias de la Edad Media.


Cuando un diplomático noruego, de visita en México, sucumbe a la enfermedad, se devuelve el cadáver a su país con el diagnóstico falso de muerte por insuficiencia cardíaca, aun con el riesgo de convertir el brote epidémico en una auténtica pandemia, al no tomarse las medidas de seguridad necesarias con los despojos de tal víctima de la enfermedad. Pronto, los cadáveres se acumulan, y cada una de las muertes es engañosamente atribuida a cualquier otra cosa.
Esa sensación histórica de conspiranoia que impregna y hasta desborda la cinta será la misma que sostenga la serie de ciencia ficción Los invasores (The Invaders, 1967-1968), creada por Larry Cohen, que extendería su enfermiza paranoia hasta entrado el siglo xxi, con Los expedientes secretos X (The X Files) de Chris Carter, una sensación internacional de encubrimiento gubernamental en una era de crisis y Guerra Fría.
Las escenas de camiones repletos de muertos, agentes sanitarios en trajes plásticos de un amarillo chillante, con espitas escupiendo espuma desinfectante, las fosas comunes y las calles solitarias y cubiertas de basura, conservan aún su impacto revulsivo —los barrios bajos son los más afectados— y se vieron, de alguna forma, dramáticamente recreadas durante la pandemia del Covid-19, pero son entorpecidas por el molesto repiqueteo de una máquina de escribir que, cada dos por tres, muestra el nombre y el cargo de los personajes en pantalla, en su afán de emular un docudrama.
El mismo devaneo del doctor Sierra resulta tan insulso como los banquetes y las orgías de la cinta francesa El fin del mundo (Le Fin du Monde, 1931), basada en una obra de Camille Flammarion, y dirigida por el coloso Abel Gance, en una producción indigna de tal director. Con El año de la peste, sucede —en palabras del crítico literario David Pringle— exactamente lo mismo que al terminar de leer El día de los trífidos de John Wyndham, que, aunque perezca mucha gente, el lector no se ve afectado.

Hay, pues, que buscar el motivo de la película en otra parte, y no en su nula empatía con el público. El año de la peste manifiesta su razón de ser, muy de izquierdas en su concepción, en su comprometida escenificación. Representa, por tanto, el triunfo de la muerte —de la naturaleza poderosa, pero tan ciega como exacerbada—, como una metáfora al servicio de la ideología.
De la concepción de la naturaleza como un refugio para la utopía religiosa, donde el Javier de Dos monjes puede morir absuelto de sus pecados, pasando por el inútil martirio ecologista —que no cualquiera compartiría actualmente— de Alfredo y Javier, prácticamente fusilados en El cambio, y cuyas muertes a nadie importan, al señorío absoluto de la muerte en El año de la peste, que se resuelve en estas tres películas mexicanas, bien pueden tener por epílogo aquella escena final de El séptimo sello (1957), de Ingmar Bergman, cuando la muerte personificada abre la procesión —que deviene en danza— sobre la colina, mientras el caballero, y los demás personajes rústicos que lo acompañan, huyen del amanecer, hacia la oscuridad insondable del futuro.

* Cuentista, novelista, ensayista y crítico de cine. Pionero del Weird Western en México. Ha recibido dos veces el premio de cuento “Tirant lo Blanc” por parte del Orfeó Català de la Ciudad de México (2009 y 2011) y el premio “Miguel Barnet” (2014) por la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana. Su cuento El paisaje desde el parapeto fue propuesto al Premio Ignotus 2015 como mejor cuento extranjero, reconocimiento que otorga la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror (aefcft). Es coautor del libro Dos amantes furtivos: cine y teatro mexicanos. Es miembro de Periodistas Iberoamericanos de Cine (pic).
COLECCIÓN
EXPOSICIÓN
DESTACADO
COLECCIÓN