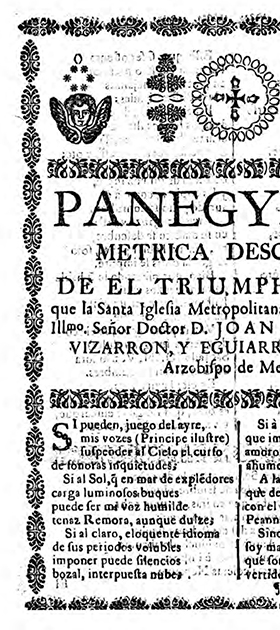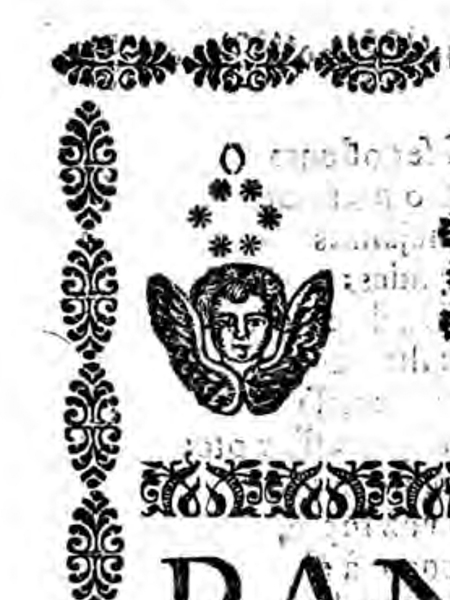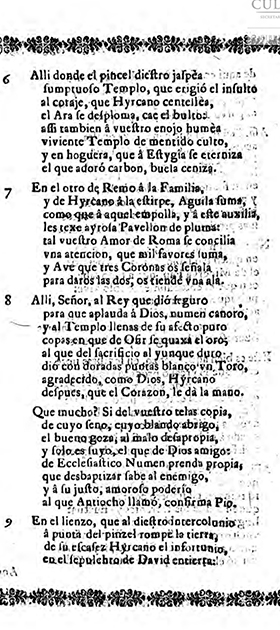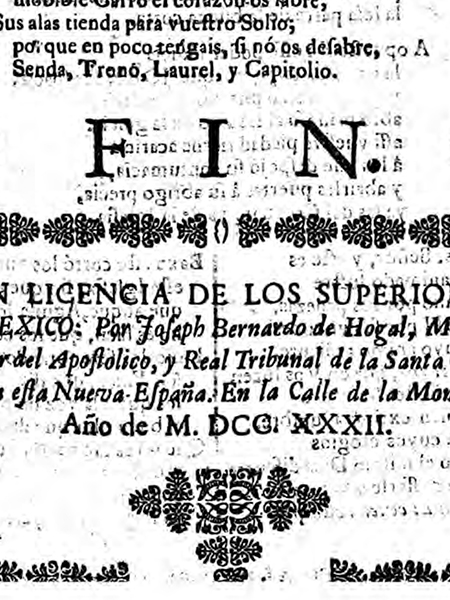Panegyrica, métrica...
El panegírico es un tipo de discurso que se cultiva desde la antigüedad. Aristóteles, en su Retórica, da cuenta de cómo tenía que elaborarse un discurso solemne o panegurikos logos. Primordialmente, éste debía ser de carácter encomiástico. Los héroes históricos y mitológicos solían ser el objeto principal de estas composiciones y el objetivo esencial no era más que el de agradar y deleitar al público oyente sirviéndose de la narración. Al mismo tiempo, Isócrates cree y demuestra que dichos discursos podían llevarse a la práctica y ser útiles como medios de exposición de ideas y posturas políticas.
Tiempo después, en Roma, es precisamente en el sentido político sobre el que se inclinará la balanza de la oratoria encomiástica. Su función principal será entonces la de alabar a emperadores y sus victorias militares, exaltar el linaje y la patria, celebrar a dignatarios, nombrar cónsules. También se componían discursos especiales para ocasiones solemnes, como bodas o la partida o llegada de algún ilustre personaje, entre otros.
Los panegiristas no buscaban escribir la historia sino interpretar situaciones y momentos determinados. La elocución de un panegírico era siempre un acto formal y ordenado.
Los romanos poseían una amplia conciencia de las cuestiones arquitectónicas; sus edificaciones no sólo les llenaban de orgullo, sino que también constituían una contundente propaganda imperial. La expresión plástica se conjuntó con la expresión verbal y los panegíricos, siguiendo los métodos de la ékphrasis, comenzaron a describir más que a narrar. A través del discurso se buscaba evocar imágenes, cuadros o escenas por medio de una exposición más o menos detallada.
Ya para el siglo XVII, en la Nueva España, el papel principal del panegírico se desarrolló en la oratoria sagrada. Mantuvo su carácter encomiástico, pero entonces se utilizó, sobre todo, en elogios fúnebres, rogativas, acciones de gracias y la celebración de algún santo o figura religiosa.
En este caso no se buscaba complacer al escucha sino persuadirlo en cuestiones morales y religiosas con el fin de aleccionar su alma y exaltar las virtudes cristianas. Panegírica
métrica descripción del triunfal arco… es una laudatoria poética escrita en 1732 por Cayetano de Cabrera y Quintero e impreso por José Bernardo de Hogal. En este panegírico se describen las pinturas al temple realizadas por Nicolás Rodríguez Juárez en el arco triunfal erigido por la Catedral Metropolitana en honor de la llegada del arzobispo don Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta.
El poema se encuentra estructurado por una serie de 20 cuartetos seguidos de 22 octavas, ocho cuartetos más y, finalmente, un soneto. Las pinturas plasmadas en el arco y descritas por Cayetano narran la historia del macabeo Juan Hircano, gobernante y sacerdote de Judea que liberó a su pueblo del dominio de los sirios, conquistó países vecinos y logró extender su reino más allá de lo que habían logrado David y Salomón.
En el poema, tales hechos heroicos son comparados y aplicados a Vizarrón, mostrando siempre la admiración de sus altas virtudes: espíritu noble, justicia, y gracia.
Material de apoyo:
Codoñer, Carmen, Historia de la literatura latina, Cátedra, Madrid, 1997.
Soto, Myrna, El arte maestra. Un tratado de pintura novohispano, UNAM, México, 2005.
Urrejola, Bernarda, “El panegírico y el problema de los géneros en la retórica sacra del mundo hispánico. Acercamiento metodológico”, en Revista Chilena de Literatura, núm. 82 (Universidad de Chile, 2012), pp. 219-247.